La cultura digital es profundamente anacrónica. O, más bien, nos fuerza al anacronismo. El capitalismo de la atención y su necesidad de alimentar y fagocitar debates con una voracidad insaciable hace que las polémicas se agoten sin dejar tras de sí ningún tipo de poso. La velocidad y la obsolescencia van de la mano. Apenas cuando empiezan a entreverse las ideas interesantes, nos vemos obligados a opinar sobre cualquier otro tema. Un juego de sombras digital en el que la saturación se camufla de éxtasis. Así, ¿qué sentido tiene opinar sobre una polémica en la que todo el mundo se volcó hace semanas dejándola vacía? ¿puede algo volverse anacrónico en cuestión de días? ¿estamos faltos o exhaustos de tanta conversación digital?
Si internet se nos prometió hace dos décadas como la ampliación del ágora pública, su captación por el oligopolio californiano acabó con aquel idilio democrático acelerándolo hasta la aniquilación. La polémica es enemiga del debate.
Puede parecer que esta introducción tan excesivamente larga no es más que un intento de justificar por qué escribo sobre un tema que pasó de moda hace ya casi dos meses (!). Quiero pensar que es porque la conversación pública requiere de tiempos lentos, pero también puede ser que simplemente yo no cuente con el afilado ingenio del tertuliano para opinar a vuela pluma.
Con todo esto dicho: aquí va otro artículo sobre María Pombo y las virtudes o los sinsabores de la lectura.
El resumen de la cuestión sería el siguiente: Hace semanas la influencer María Pombo afirmó en Instagram dos cosas: 1) leer no te hace mejor persona y 2) no pasa nada si no lees. Poco después le llovieron un aluvión de críticas en redes. En principio podríamos estar de acuerdo con lo que dice Pombo. El mundo está lleno de gente buena que no ha leído nunca y también de gente cultísima que ha sido protagonista de multitud de atrocidades. Se puede tener una vida plena y satisfactoria sin leer. Y se puede ser un auténtico desgraciado leyendo mucho. Además, hay un sinfín de actividades que consideramos que embellecen el alma y cultivan el espíritu (como escuchar ópera, practicar ornitología o bailar dancehall), que una inmensa parte de la población no realizamos. Por lo que no, no pasa nada por no leer. La cuestión no sería tanto esa sino más bien: 1) ¿Qué dice esta polémica sobre nuestro actual momento cultural? 2) ¿Qué es, realmente, leer? y ¿para qué sirve? o más bien ¿para qué deberíamos defender la lectura?1
Desde Pérgamo, la librería en la que trabajo, no pudimos dejar pasar la polémica y subimos un video defendiendo la posición de Pombo (que funcionó de maravilla) llenándose de comentarios en los que la gente se sumaba a nuestra opinión. No fueron los menos, sin embargo, que optaron por afirmar que leer sí que nos hacía mejores. Es curioso cómo la gente que se reconocen como grandes lectores son paradójicamente los más propensos a recurrir a las coletillas de siempre: “leer nos obliga a ser más empáticos”, “quien no lee vive una vez, quien lee vive mil veces”, “leer te abre la mente”, “si no lees no pasa nada, si lees pasan muchas cosas”. La sección de comentarios del video parecía una ciudad atestada de carteles de alguna campaña municipal para el fomento del libro.
Pero lo más llamativo del debate es que todo el mundo hablamos de leer, como si el mero hecho de la lectura fuera ya alimento del espíritu. Y, seamos sinceros, leer, así en abstracto, no dice absolutamente nada. ¿Es más empática una persona que lee autoayuda? ¿y una que ha leído todos los clásicos, pero jamás un libro escrito por una mujer? ¿cultiva el pensamiento crítico leer el premio Planeta de novela? Es tramposo plantear que da lo mismo leer a Dan Brown que a Virginia Woolf. Y esto no implica juzgar a los segundos por encima de los primeros, sino simplemente apuntar que hablar de la lectura, así, en términos abstractos, no sirve de nada. Lo importante no es tanto cuánta gente lee sino lo que lee esa gente3.
Por eso, responder a la pregunta de qué leemos tiene que ver también con la cuestión de para qué leemos. Hace años yo hubiera respondido que, en un mundo donde todo tiene que ser útil, tener un propósito y ser rentable, la lectura valía porque se escapaba de aquellas pretensiones. Su valor residía, precisamente, en su no valor. Ahora, sin embargo, esa respuesta me parece banal e insuficiente4. En un mundo en llamas, podemos y debemos exigir que los libros sean más que un mero entretenimiento. La lectura no puede limitarse a ser una mera vía de escape ante una realidad que se descompone política y socialmente.
Hace más de un año, cuando el genocidio de Palestina que desgraciadamente seguimos presenciando ocupaba ya la conversación pública, recibimos en la librería al poeta palestino Najwan Darwish para presentar los dos libros que tenía en ese momento publicados en España. Recuerdo que entre el público alguien comentó algo así como que mientras la poesía palestina siguiera viva el pueblo palestino no estaría vencido. Más de un año después y con más de sesenta mil palestinos asesinados, esas palabras se me muestran de una frivolidad intolerable. No hay recital de poesía ni libro que nos salve del horror. Pero, ¿qué papel le damos entonces a la lectura en un mundo en descomposición?
Un buen punto de partida sería pedir que los libros nos hagan de mapas y asideros. Empezar, por ejemplo, leyendo a Adanía Shibli o a Illan Pappé para entender que lo que está sucediendo en Palestina no es más que la consecuencia directa de décadas de colonialismo israelí, y que es un imperativo moral tomar partido en el asunto. En un mundo complejo y opaco, hay ciertas lecturas que pueden alumbrar nuestra posición y guiarnos a través de la espesura.
Lo segundo que le podríamos pedir a la lectura es que nos zarandee y convulsione. Pero para ello, habría que dejar de hablar de leer y comenzar a adjetivar la lectura. Se nos ha olvidado ya que esta puede ser evocadora o crítica, evasiva o revulsiva. Bajo una falsa idea de democratizar la lectura, de desproveerla de sus matices y complejidades, se encubrió un cierto antiintelectualismo (con el que se alinean palabras de Pombo), según el cual, si un libro se alejaba del placer, era un ejercicio elitista de caprichosa distinción5. Ni que decir tiene que el anti intelectualismo favorece siempre al poder y por tanto no es baladí que esta polémica se haya desatado en un momento en el que numerosos gobiernos están volviendo a prohibir ciertos títulos en sus países.
Pero volvemos, entonces, a la pregunta inicial: ¿qué rol ocupa la lectura en un mundo que se deshace? Deberíamos construir un espacio que trascienda los discursos bienpensantes que en su lectura mesiánica de la lectura como último bastión civilizatorio terminen por desarmarla, sin tampoco caer en ningún tipo de antiitelectualismo reaccionario por el camino. En ese espacio es donde pueden surgir nuestras respuestas.
Frente a la lectura como viaje, la lectura como sacudida. Busquemos, seleccionemos y compartamos aquellos libros enfebrecidos que nos conmuevan y pongan patas arriba para volver a ordenarlo todo de una manera distinta. Ante un mundo que se desmorona es el momento de formarse, no vale huir. En ese camino quizás debamos volver a esas lecturas tediosas, exigentes y complejas. Y seguro que sorprendidos nos encontraremos ante nuevas herramientas para mirar al mundo con ingenio e inteligencia.
Hubo un tiempo en que los libros podían ser una evasión. Hoy necesitamos que sean algo más que eso.
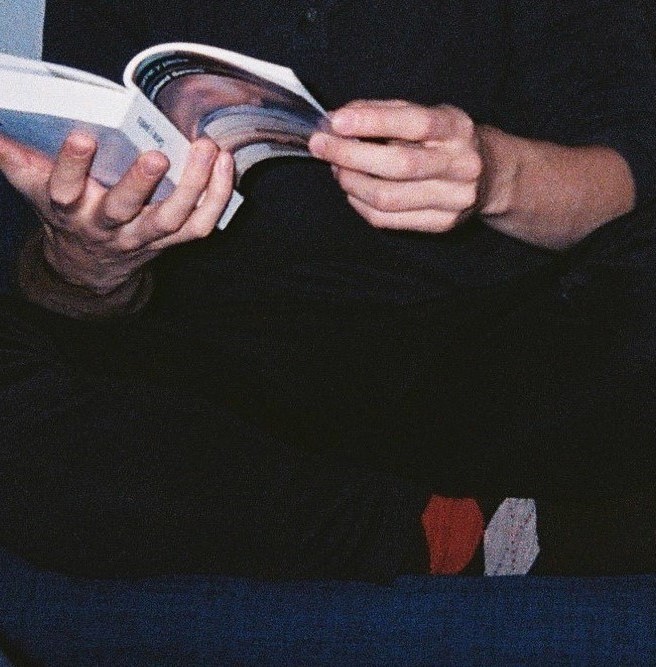
---
1 A la primera pregunta Irene Cuevas respondió en El mundo con gran inteligencia. Leer está de moda. Los datos así lo avalan. El mercado editorial se ha vuelto a situar en los mismos niveles que tenía previos a la crisis de 2008. Los índices de lectura entre la gente joven son muy altos (a pesar de que el cliché de que los jóvenes no leen porque están todo el día con el móvil siga presente en el imaginario colectivo). Los clubes de lectura llenan las librerías y los centros culturales. En redes sociales el mundo del libro ha encontrado también un gran espacio de crecimiento entre booktokers y bookstagrames que recomiendan lecturas a su nutrida comunidad. Leer mola. Y, argumenta Irene Cuevas, María Pombo simplemente está resentida porque se ha quedado fuera de la fiesta.
2 Luna Miguel, que tanto y tan bien ha reflexionado sobre la lectura, nos ha brindado todo un imaginario alternativo para trascender estos lugares comunes. En sus propias palabras: «leer no es vivir muchas vidas, leer es que te den una paliza»
3 Constantino Bértolo ya desarrolló esta idea con más detalle en su libro “Una poética editorial” Trama, (2020).
4 Inocente o ignorante, alguna vez pensé que los libros se escapaban de la lógica del mercado.
5 Ojo, nada tiene aquí que ver el farragoso lenguaje académico ni la privatización de los circuitos de transmisión de pensamiento. Me refiero sólo a una cuestión formal.


