Margot Rot y Gibrán Narvez
INTRODUCCIÓN
El síntoma y la época

El cine piensa con imágenes en movimiento
H.B
El mundo es un conjunto de imágenes en interacción
G.D
El síntoma es un acontecimiento de cuerpo
J.L
El síntoma es una producción, una máquina deseante
G.D
Para Jaime
Adoro el cine de terror. No solo por su capacidad de conmover, sino porque condensa en una imagen, en una escena, en un susto, lo que una época no puede decir de otro modo. El cine de terror es un gran archivo de los miedos inconscientes.
Siempre he pensado que la ficción, esa suspensión del espacio tiempo, ese tribunal ante el que comparecen memoria e imaginación, revela con precisión quirúrgica aquello que no cesa de retornar. Lo que se repite, lo que no puede ser del todo elaborado, comprendido o integrado.
Ninguna producción cultural, obra de arte o artefacto es solo entretenimiento. Cualquier producción cultural mirada bien de cerca es un documento afectivo, dice archivo sentimental.
Las imágenes no son neutras, siempre operan sobre el deseo, lo excitan, lo modelan, lo interpelan. Podríamos hablar, en términos generales, de dos tipos de imagen. Por un lado, la imagen-publicidad, que busca fijar el deseo en objetos de consumo y la imagen-cine que, cuando no renuncia a su dimensión artística, desestabiliza al deseo, lo interroga, lo confronta.
Las imágenes del cine no solo revelan lo oculto, también lo transforman. No se limitan a representar lo inconsciente; lo organizan, lo ficcionalizan, incluso lo instruyen. El cine no es solo un espejo del inconsciente, es también uno de sus arquitectos.
Toda imagen participa de una doble lógica; primero muestra lo que no se puede decir (lo innombrable, lo reprimido, lo siniestro) y casi al mismo tiempo configura el modo en que eso se inscribe en lo visible, en lo decible, en lo representable. Las imágenes producen realidad psíquica. El inconsciente no es solo lo que aparece a través de ellas. También es eso que, al repetirse en ellas, se constituye como estructura. Las imágenes-cine-terror no sólo dan forma a lo que nos aterra, modelan la forma misma de nuestro terror.
La publicidad busca naturalizar el mandato, neutralizar el disenso, hacernos desear lo que impone. El cine no pacifica, inquieta. Ambos dispositivos, cine y publicidad, comparten un saber sobre la imagen y sus efectos, pero sus intenciones divergen radicalmente. La publicidad quiere que consumas; el cine, cuando es arte, quiere… ¿Qué quiere el cine? Estremecimiento, interrogación… tal vez, precisamente, decir lo que de otro modo no puede decirse. Esta ha sido siempre la ocupación del arte. Decir en un tiempo paralelo, superpuesto, ficcional, todo aquello que la literalidad no soporta. Decir, a fin de cuentas, lo que escapa al tiempo biográfico-relacional. La publicidad manipula el deseo para canalizarlo; el cine lo confronta.

Últimamente no dejo de pensar en It Follows (David Robert Mitchell, 2014). Creo que esta película es perfecta para explicar, alegóricamente, qué es lo que no se cura (lo que siempre retorna, lo que muta, lo que debe ser escuchado no patologizado, categorizado, analizado, medicalizado, y esencializado).
En esta película el mal no tiene origen conocido ni explicación causal. Solo sabemos que algo te sigue lentamente. La única forma de contraer y de librarse del mal es acostándote con alguien y, aun con todo, la relación sexual no elimina la amenaza, solo la desplaza, la contagia. En esta lógica, la relación sexual no es ni erótica ni romántica, es un acto de defensa y un modo de condena-salvación
Esta lenta persecución de fantasmas que cambian de rostro me hace pensar en la angustia que nos proporciona aquello que nos persigue. El pasado, el futuro, las heridas profundas parte de nuestra historia personal que han sedimentado sin reparación convirtiéndose en pilar de nuestra columna vertebral biográfica afectiva.
No se me ocurre nada más aterrador que la prolongación infinita de la angustia. Sin culmen, sin fin, sin muerte. Todo esto me hace preguntarme ¿de qué es síntoma esta maldición, esta enfermedad, esta herencia terrorífica? lo que te persigue en It Follows, ese mal sin origen, sin historia, sin mito, ¿a qué apunta?
Pese a la singularidad de cada sujeto, compartimos un régimen de imágenes, un repertorio de miedos y malestares. Compartimos condiciones, premisas y sentimientos. Todos estamos atravesados por el lenguaje, coincidimos en la gramática de lo deseable y de lo temido. Todos participamos, de alguna manera, de la industria cultural en la que nos subjetivamos, a través de la que nos individuamos.
Si hay algo que he aprendido del psicoanálisis es que el síntoma no desaparece. En el mejor de los casos, si se aborda el conflicto del cual el síntoma es metáfora, el sujeto cambia de posición respecto de dicho síntoma y transforma su relación con él. Si no se aborda el conflicto del cual el síntoma es metáfora, el síntoma muta desaparece.
El sujeto puede saber que tiene un síntoma (patrón relacional dañino, morderse las uñas, boicotear sus proyectos) pero la conciencia respecto de la dolencia, la tendencia, la obsesión o la repetición no genera de por sí una transformación subjetiva con respecto de lo que nos sucede. Aquello de lo que no aprehendemos parece… mutar. Insistir. Reaparecer. Un conocimiento desvinculado, sin dirección de utilidad, un conocimiento que no nos llama nos resulta indiferente. Y, lo más importante: un conocimiento carente de interés no transforma nada. Se convierte en información flotante, en el decorado cartón-piedra de nuestras almas.
En cualquier caso, el síntoma nos persigue, lo perseguimos, incapaces de elaborar, enfrentar, aquello a lo que responde. El síntoma vuelve para hablar de aquello que nos perturba, de lo que deseamos, de aquello que se nos enquista, de lo que realmente queremos, de aquello que se nos oculta y nos ocultamos.
Y, si bien es cierto que podemos entender el síntoma, lo que insiste, como el compromiso entre un deseo inconsciente y la defensa del YO (Freud), o como eso que aparece cuando un deseo reprimido logra expresarse disfrazadamente o como desvío, o como sustitución, fobia, tic, obsesión, dolor o como un enigma que pide interpretación (Lacan) o como una palabra negada que insiste en otros términos, lo único importante es que el síntoma tiene sentido, aunque nos cueste entenderlo debido al carácter enigmático de su naturaleza.
He presentado el síntoma en dos registros distintos (el cínico y el cultural) para hacerme entender y porque creo que, aunque ambas herramientas están al servicio de objetivos distintos, es muy útil ponerlas en común. El primero, de tradición freudo-lacaniana, concibe el síntoma como una metáfora con sentido, una formación del inconsciente que aparece como una solución singular a un conflicto psíquico: algo se reprime, y retorna disfrazado, cifrado, cargado de un goce que el Yo no entiende. En este marco, el síntoma puede no desaparecer, pero puede transformarse si se produce un cambio subjetivo. No se trata de eliminarlo, sino de releerlo, de volver a tomar posición frente a aquello que lo causa.
El segundo registro del síntoma no es individual, sino colectivo, y no pertenece estrictamente al campo clínico, sino al campo de las formaciones culturales. Me refiero aquí al modo en que ciertos productos culturales, como el cine de terror, condensan y dramatizan síntomas sociales, estructurales, afectivos, que nos atraviesan. En estas ficciones, el síntoma se presenta (particularmente en It Follows) como una presencia inquietante, amenazante, insistente, multiforme, que nos persigue sin otra resolución que la muerte propia o la condena a los demás.
Hoy en día el síntoma se medicaliza, se estetiza, se mercantiliza. Pero insiste. Escapa a toda imposición de cordura, orden, pulcritud, normalidad. Está en lo profundo de nuestras producciones culturales, en la superficie de nuestro hacer cotidiano, en las imágenes cine y en las imágenes publicidad. El síntoma es tendencia, moda, gesto masivo. A fin de cuentas, y este es el hilo conductor de la idea, el síntoma es repetición.
Si el concepto de el monstruo y el cine de terror me fascinan tanto es porque considero que son formas privilegiadas para articular la relación entre cultura y malestar, entre lo social y lo subjetivo. El monstruo, en cualquiera de sus versiones, es un revelador preciso de lo que nos aterra y lo que nos aterra dice mucho sobre nosotros.
Estos días, pensando en lo monstruo -y en la estructura oculta y fundamental para entender el mensaje político de casi todas las cosas y que subyace en las películas de terror, las novelas juveniles, las tendencias de Netflix, y las letras de industriartistas pop como Taylor Swift- recordé la Monstruópolis de Monstruos S.A. (Pete Docter & David Silverman, 2001) En ese mundo animado, inocente, en el que se dibuja con precisión escalofriante una estructura de producción semiocapitalista. El miedo, literalmente, hace funcionar la ciudad. Los gritos infantiles son canalizados y transformados en energía por una maquinaria industrial. Una ciudad entera vive gracias al dolor emocional de los otros . El monstruo ha dejado de ser una figura excepcional, disruptiva, para ser algo ordinario, con sueldo, horario y objetivos mensuales. Pero todo sistema tiene su grieta ¿no? Boo, la niña que se cuela en ese mundo perfectamente regulado, encarna el síntoma, lo que no debería estar ahí, lo que no entra en la lógica, lo que no puede ser nombrado ni expulsado del todo. Lo que asusta ya no es ella, sino la posibilidad de que algo no funcione, de que el sistema no sea eterno, de que otro vínculo con la infancia sea posible.
Siguiendo el hilo de estos pensamientos vino a mi mente Nosferatu (Robert Eggers, 2024), el zombi de la saga 28 días después (Danny Boyle, 2002), y, como no, Frankenstein. Todos ellos, a su modo, son figuras de lo que desborda, del retorno de lo reprimido, de lo que irrumpe en el hogar, en el cuerpo o en el tempo. Monstruos como insistencias íntimas, monstruos esbozados en otredades: en parejas, en individuos de la colectividad social a la que pertenecemos, en padres, en madres, y hasta en hijos… We Need to Talk About Kevin (Lynne Ramsay, 2011)
Nosferatu, simplificando, trata de una mujer que se masturba en su jardín y que es descubierta por su padre. Ese instante -de deseo, de culpa, de vergüenza- da lugar a una entidad que la sigue, la acosa. Una entidad que convierte su deseo en objeto de castigo. Nosferatu es la encarnación de un trauma social, el del deseo femenino fuera del matrimonio, fuera del orden. El monstruo nace de la represión sexual, y su retorno marca la falla de esa represión. La mujer se casa, como se espera de ella, pero su deseo no desaparece: retorna.

El zombie, en 28 días después -y en tantas otras- es la figura del colapso colectivo. La masa sin voluntad, animalesca, el cuerpo muerto en vida, infectado por un virus que hemos fabricado nosotros mismos. En cada película de zombis late la misma paradoja: en nuestra carrera hacia el progreso, desatamos el apocalipsis.
Y el monstruo de Víctor Frankenstein. La criatura hecha de restos, de ambición, de soberbia ilustrada. El monstruo que hay en todo lo que anhelamos cuando nuestra voluntad de creación se vuelve egoica, ciega, desmedida.
Todos son síntomas. Todos señalan una grieta. Especulan sobre la posibilidad de una relación diferente con nuestra sexualidad, con nuestro entorno, con nuestra familia, con el amor que le retiramos a los hijos que no cumplen -y cómo iban a hacerlo- con nuestras expectativas; eso que algún día deseamos para nosotros mismos, eso en lo que nos hemos fallado y que obligamos a otros a repetir.
La cuestión es que el monstruo permanece, insiste. Muta en la ficción porque lo abominable de nosotros mismos y de los otros y del mundo también cambia, con el tiempo, en la sociedad.
La ficción, flexible en su relación con lo real, es el espacio propicio para la elaboración del trauma. Por eso el arte tiene ese poder curativo, sanador, porque dispone una relación paralela de compromiso cultural, que nos permite a veces desprendernos de lo moral, a veces exhibir las dobleces de lo moral, sus oscuridades, sus contradicciones, sus fallas. El arte es el mejor dispositivo de crítica cultural. Todo lo demás, inclusive textos como este, nos ofrecen herramientas discursivas para abordar. Para entender, en el sentido de dar contexto, el idioma en el que las obras de arte nos hablan.
El terror, lejos de ser un simple entretenimiento, actúa como espejo que revela lo que nuestra cultura no quiere -o no puede- ver. En este sentido, el monstruo y el terror no son una escapatoria sino una llamada a enfrentar la verdad estructural que Freud señalaba que el malestar es constitutivo de lo social, y que su expresión, en nuestras formas culturales más sensibles, nos obliga a repensar lo que somos y el orden que habitamos. Los monstruos nos obligan a preguntarnos qué hay de monstruoso en nosotros. Supongo que ese ejercicio de empatía crítica es lo que me fascina.

Intenté expresar todo esto en Razón desvinculada y Razón emotiva, sin duda el apartado más fallido de mi primer trabajo, Infoxicación: (Paidós, 2023). Mi objetivo era esbozar una intuición que me persigue desde hace tiempo y que tiene que ver con una suerte de inversión de época. Creía que antaño el monstruo estaba fuera - representado en otros, siendo siempre alteridad física- y que hoy, debido a una suerte de inversión cultural, tendía a estar dentro, en nuestro interior. Me equivoqué y considero relevante exponer por qué en esta introducción.
Mi intención fue poner en común dos momentos históricos, dos dispositivos culturales, dos catástrofes epocales: la científica, en la modernidad ilustrada que engendra a Frankenstein, y la contemporánea, donde la promesa de futuro colapsa, encarnada en el monstruo íntimo de Angélica Liddell. Lo que yo quería era pensar cómo ha mutado el lugar del monstruo: de ser figura proyectiva de lo otro radical, a convertirse en expresión de lo más íntimo, de lo que nos habita cuando el amor es imposible y la historia no provee de sentido.
Me obsesionaba pensar en cómo el monstruo de Shelley no es solo el resultado de una transgresión (fallida) técnica, sino el producto de una falla amorosa. El monstruo de Victor no nace monstruo. Es, al contrario, un ser humano excepcional. Quería apuntar a que, lo que vuelve monstruo a la creación de Frankenstein es la ausencia de amor. Tenía sentido, entonces, conectar con lo monstruo en la obra de Liddell y expresar como hoy lo monstruoso brota de la desesperación, del sentirse inquerible, del amor fracasado. Lo que me interesaba, lo que quise decir, en definitiva, era que ya no es el monstruo quien representa lo desconocido, sino que el Yo -el yo de Liddell, el yo de cada uno- se ha vuelto desconocido para sí mismo. Y monstruoso, claro.
Mi lectura implicaba un desplazamiento vertical, casi lineal, de lo monstruoso: de afuera hacia adentro, de lo otro a lo propio, cuando en realidad la cuestión es más horizontal y… más antigua. Hace poco, pensando en todo esto reparé en que lo monstruo nos habla, en el fondo, de las distintas posiciones que pueden tomarse con respecto del Mal.
Ahora entiendo que quizá lo fundamental del monstruo es, precisamente, como funciona como contenedor del mal, tópico y objeto de reflexión de la filosofía. Y creo que, de ser pertinente establecer una distinción cultural, incluso una datación histórica, sería interesante hacerlo atendiendo a tres modos principales:
El Mal como exterior radical: lo que viene de fuera a destruirme. El monstruo como otro absoluto.
El Mal como corrupción interior: lo que se infiltra en mí, me contamina, me transforma desde dentro.
El Mal como Yo: lo que soy. lo que siempre ha estado en mi. El mal como identidad personal.
Quizá, además, este no sea sólo un problema espacial, sino temporal. Hay algo del monstruo que siempre tiene más que ver con el futuro que con el pasado. Monstruos para el progreso científico, monstruos para el colapso sistémico, climático e incluso monstruos para el colapso de nuestras creencias.
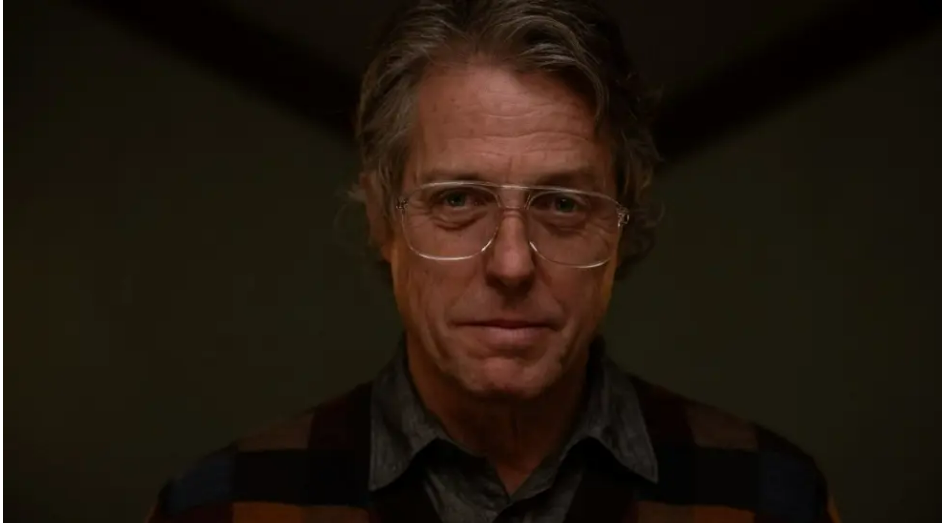
Tengo muy presente el día en el que mi padre me confesó cuál era la película más aterradora que había visto en su vida. Me puse a verla de inmediato y, al terminar no cupe en mi decepción. Tendría diez o doce años y toda la estructura de mi terror ya había sido condicionada por la obra maestra que representa el terror por las imágenes, su difusión, su virtualidad en sentido de potencia. Mi película favorita de terror era y es The Ring (Gore Verbinski, 2002), por lo que cuando vi El resplandor. (Stanley Kubrick, 1980) entendí de inmediato que había una distancia emocional entre las producciones culturales que habían acompañado e individuado a mi padre y los artefactos a través de los que yo me he subjetivado. Entonces este pensamiento fue tan solo una sensación de ruptura, de incomprensión y la ratificación de una lejanía generacional.
It follows me parece aterradora. Hace años que una película no me sorprendía tanto y eso que hemos vivido una oleada de transformación muy evidente en el cine de terror. Desde Hereditary (Ari Aster, 2018), Midsommar (Ari Aster, 2019), Smile (Parker Finn, 2022), The Witch (Robert Eggers, 2015), Suspiria (Luca Guadagnino, 2018), y Skinamarink (Kyle Edward Ball, 2022)...
Yo no soy muy sabia en lo que a categorías cinematográficas se refiere, pero tengo la intuición de que hay motivos históricos, culturales, para que el cine de suspense psicológico haya adquirido tan elevada sofisticación. Me aventuro a pensar que guarda relación con la saturación figurativa. A fin de cuentas, el buen cine de terror siempre entendió que lo que más miedo da no se puede representar.
Si hay una enseñanza fundamental que extraer de Freud, para una teórica y crítica de la cultura y para un psicoanalista, es que el malestar no es un accidente de la cultura, sino su reverso necesario. La vida en sociedad, el pacto que hace posible la cultura, requiere de cada sujeto una serie de renuncias: a la satisfacción inmediata, a la violencia desatada, a la pulsión sin límites. Estas renuncias fundamentan lo social, pero producen sufrimiento. Todo esto parece hacer evidente la constatación de que la represión tiene sus monstruos.Sin embargo —y esta es la pregunta que más me inquieta de todo este asunto—: ¿tiene monstruos la ausencia de ella?

¿Hasta dónde es, exactamente, tolerable el sufrimiento? El psicoanálisis nos enseña que el sujeto puede hacer algo con el malestar. Simbolizarlo, sublimarlo, incluso gozarlo. El problema, de hecho, siempre llega cuando el malestar se vuelve insufrible. Y aquí, al menos en español, se encuentra un bello juego lingüístico con la expresión. In-sufrible: aquello de lo que ya no se puede sufrir, porque ha dejado de causar un sufrimiento subjetivable. Cuando el sufrimiento deja de producirnos goce lo que nos produce es indiferencia. Una indiferencia epistémica radical en la que el conocimiento carece de entidad para afectar, organizar nuestro saber, es decir, nuestro ser. El malestar en exceso no se deja metabolizar ni elaborar, no encuentra cauce en el lenguaje ni en el síntoma. El sufrimiento pierde entonces su función estructurante y se transforma en…. ¿en qué?
It Follows, en este sentido, no representa ya el retorno de lo reprimido en clave clásica, como en El resplandor, donde el horror se vincula al padre, al pasado, a la genealogía simbólica. It Follows apunta a algo más inquietante, a un malestar sin relato. A un trauma que, sin más, circula and… it follows us.
La criatura camina lentamente, sin desviarse. No corre, no grita, no estalla. Se trata de una temporalidad insoportable, la del peligro que tan solo cesa si nos detenemos. ¿No dice esto algo de nuestro malestar social?
Es fundamental leer los síntomas allí donde se manifiestan. Edificios, fachadas, libros, cubiertas, camisetas, marcas, anuncios, eslóganes. Los síntomas no son errores ni accidentes, son expresiones indirectas de lo que no puede decirse de otro modo. Leer esos síntomas, en un cuerpo poseído, mutilado, putrefacto, en un fantasma de muchos rostros que avanza lento e inevitable hacia nosotros, es una forma de leer la cultura misma. De entender cómo se producen nuestras emociones, deseos, miedos, obsesiones y fantasmas colectivos.
---
1 Somos conscientes de que algunas de las películas mencionadas provienen de clásicos de la literatura, especial mención a: Tenemos que hablar de Kevin (Lionel Shiver, 2007)
2 Frankenstein es la única referencia que, en el fondo, es puramente literaria. Esto se debe a dos motivos. En primer lugar: las únicas películas que nos interesaría comentar a colación de las ideas que vehiculan este texto son la de 1931 y 1957, ambas dirigidas por James Whale. Nos parece que carece de sentido, pues, para pensar en El Síntoma y La Época en 2025 a través del cine de terror hemos decidido analizar obras de los 2000. El segundo motivo guarda relación con nuestra admiración por este clásico cuya perfección, calado e importancia cultural lo eximen de este criterio.


