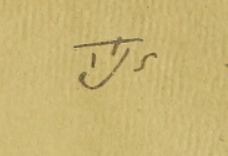
Lo vulgar del lenguaje, lo que molesta, lo que evidencia lo feo, lo incómodo de un no-saber que no sabe de verdad porque no se niega a sí mismo, sino que aún ni se conoce.
Una anunciación quebrada contada desde una narración plana, que no se posiciona en lo alto ni se limita a contar lo ya sucedido desde el conocimiento de ello. En su lugar, una narración que cuenta a ras del suelo de lo que pasa y acontece.
Los márgenes llenos de correcciones dan cuenta del rechazo a mirar según qué cosas: lo incorrecto siempre produce tristeza. La miseria de lo analfabeto resulta siempre difícil de mirar.
Una tradición empeñada en barrer la mierda debajo de la alfombra termina por encontrarse sumida en el hallazgo de la escritura mística. Nadie nunca lo dijo tan bien como Cristina Morales: “todo lo que me rodea es basura”.
La tradición literaria exigió orden durante el Renacimiento: concierto y no desconcierto para salvaguardar la mesura, la regla y la belleza. El orden llevado al extremo acaba sin embargo por tornarse en extraño. Demasiado orden deviene en ordinario y acaba produciendo asco. El orden del orden. Lo ordinario no encaminado a adoptar la forma de lo extraordinario se convierte en vulgar. Lo ordinario, lo bajo, lo común, lo corriente.
Ordinario, corriente, común, chabacano, rústico, tosco, basto, grosero, pedestre, simple, inculto, trivial.
Durante muchos años, las voces de la crítica literaria defendieron la imposibilidad de que las faltas de ortografía que plagan la obra de Santa Teresa de Jesús fuesen eso, faltas de ortografía. Lo analfabeto produce vergüenza y tristeza y no puede pensarse como algo natural. De ahí, la defensa de un vaciamiento forzado y a propósito, un ejercicio consciente del lenguaje: un estrangulamiento de la forma en favor del contenido, el sacrificio del estilo por la potencia del mensaje. De nuevo, lo ordinario sólo como antesala de lo de después: de lo extraordinario.
Lo erróneo y malsonante se convierte entonces en una estrategia, en un método, en una técnica. Nunca en sí mismo puede ser lo burdo una realidad bastante.
¿No es, acaso, calificar un lenguaje como violentado, ejercer más violencia sobre él? No concebir que las palabras surgiesen de serie así, desbaratadas, mal escritas y mal sonadas, no es justo para una escritura -la escritura mística- que parte ella misma del desconcierto producido por una experiencia que no se puede siquiera nombrar. Cabe la posibilidad de que no se escojan palabras bonitas porque sea difícil escoger siquiera palabras. No es una cuestión de belleza o, al menos, no de belleza en el sentido de orden. Los tratados de devoción de la época, los libros religiosos, la poesía renacentista de carácter litúrgico y todo cuanto quedó dentro del orden ya cumplieron esa función.
En 1588 se publicaron las Moradas o El castillo interior de Santa Teresa. Este librito plantea la cuestión del alma y propone un camino hacia la salvación accesible para todo aquel que quisiera leerla. Esta obra es una respuesta a todos los letrados, a los grandes escritores de tratados de teología espiritual que pretendieron hacer del saber sobre el alma un conocimiento intelectual, estricto e inmóvil. En su lugar, Santa Teresa plantea un camino llano lleno de polvo por el que andar y un lenguaje austero, humilde y atravesado de vida.
La experiencia mística -y en realidad toda experiencia- es un continuo fluir que no respeta a su paso la corrección del lenguaje. La escritura teresiana es una escritura de la admiración porque su fin último es el de dar cuenta del ensanchamiento de la experiencia en que consiste toda mística. En lugar de sistematización, espontaneidad radical. Y esto pasa por decir las cosas quizás no como son, sino como se presentan y se desvanecen en la inmediatez de la realidad. En lugar de una fenomenología, una estética en el sentido fuerte.
¡Ojalá pudiera yo escribir con muchas manos! Camino de perfección XXXIII
Intentar dar cuenta de esta experiencia es imposible. No se puede ajustar el ritmo de la escritura al de la vivencia. Santa Teresa es consciente y es por ello que no pocas veces declara su escritura fracasada:
Es menester tenga paciencia quien lo leyere, pues yo la tengo para escribir lo que no sé; que cierto algunas veces tomo el papel, como una cosa boba, que ni sé qué decir ni cómo comenzar. Primeras Moradas, capítulo 2
Las Moradas fueron un encargo del padre Jerónimo de Gracián de la Madre de Dios, entonces confesor de Santa Teresa y una de las figuras más importantes de la Contrarreforma en Castilla. El proceso editorial de la obra es una prueba de cómo la lucha por la expresión tuvo que sortear no sólo la inefabilidad teórica de cualquier experiencia mística en tanto que mística, sino también la censura en su dimensión más práctica por parte de un sistema de letrados comprometidos con el orden.
Santa Teresa no deja de expresar su perplejidad a la hora de recibir encargos que luego son censurados. Los márgenes de las Moradas están llenos de correcciones del padre Gracián señalando faltas de ortografía, errores sintácticos y gramaticales y, sobre todo, palabras malsonantes o demasiado vulgares que no podían, en su opinión, ser usadas al hablar del éxtasis, de la unión en matrimonio espiritual con Dios por poder llevar a equívocos peligrosos o, quizás, de situar la unión divina en un sitio demasiado accesible.
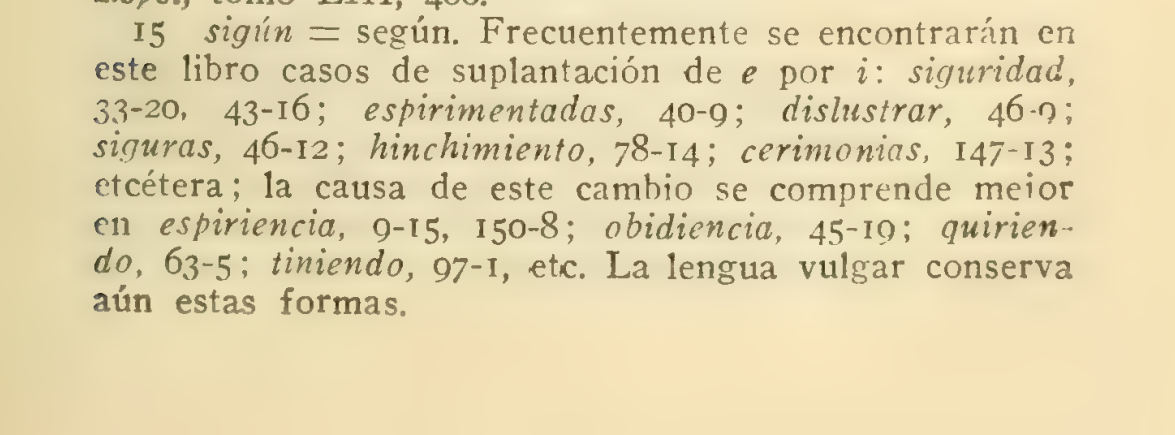
Al final, Santa Teresa está escribiendo esta obra a sus compañeras de convento, por lo que cualquier cosa que pudiese malinterpretarse debía ser suprimida o corregida. De nuevo, lo supuestamente incorrecto no puede estar explícito.
A medida que avanza la obra estas correcciones comienzan a hacerse más y más asfixiantes. El texto se presenta cercenado por el ánimo de corrección exagerado. Sin embargo, conviene leer de esta manera porque sólo así es posible observar distintos niveles. En primer lugar, el texto de la Santa; después, las incisivas correcciones sobre él del padre Gracián; por último, un tierno intento de restaurar la voz de Santa Teresa por parte del padre Antonio de Ribera de Villacastín, fraile carmelitano que advierte con la siguiente nota al pie de página del propio título de la obra:
“En este libro está muchas veces borrado lo que escribió la santa Madre y añadidas otras palabras o puestas glosas a la margen; y ordinariamente está mal borrado y estaba mejor primero como se escribió y verase en que a la sentencia viene mejor y a la santa Madre lo viene después a declarar, y lo que se enmienda muchas veces no viene bien con lo que se dice después; y así se pudieran ver muy bien excusar las enmiendas y las glosas. Y porque lo he leído y mirado todo con algún cuidado, me pareció avisar a quien lo leyere que lea como escribió la santa Madre que lo entendía y decía mejor y deje todo lo añadido; y lo borrado de la letra de la santa delo por no borrado, si no fuere enmendado o borrado de su misma mano, que es pocas veces. Y ruego por caridad a quien leyere este libro que reverencie las palabras y letras hechas por aquella tan santa mano y procure entenderlo bien y verá que no hay que enmendar y, aunque no lo entienda, crea que quien lo escribió lo sabía mejor y que no se pueden corregir bien las palabras si no es llegando a alcanzar enteramente el sentido de ellas, porque, si no se alcanza, lo que está muy propiamente dicho parecerá impropio y de esa manera se vienen a estragar y echar a perder los libros”
Me dijo el Señor: ‘No tengas pena, que yo te daré libro vivo' Vida, capítulo 26, 5
La obra abierta, el libro vivo, se presta de esta manera a las lecturas, relecturas y reescrituras. El libro no se puede aniquilar porque en su esencia misma guarda la posibilidad de que esto suceda y, con ello, de que se neutralice el intento. Por no ser un sistema cerrado ni ordenado, cualquier ataque es acogido. La censura no puede acabar con este proyecto de escritura porque ella misma se declara obsoleta desde sus cimientos. Que esté destruida desde antes, desbaratada, sin orden ni concierto, anula cualquier posible intento de violencia hacia ella: ya está violentada desde el principio y de ahí surge su potencia. El ánimo del padre Gracián al final puede resumirse en poner de su lado, del lado de la Contrarreforma, un ejercicio literario y espiritual que ya entonces era obvio que nadie podía detener. Esta misma línea seguiría después la Iglesia católica años después, en 1622, cuando llevó a cabo la canonización más rápida de la historia en el proyecto de situar a la controvertida figura de Santa Teresa de su lado.
Con este movimiento se pretendió neutralizar la arrolladora fuerza de una figura mística y literaria altamente peligrosa para la doctrina de la fe. El paso previo a someter algo bajo las reglas de un sistema es hacerlo inofensivo. Si se introduce en bruto se corre siempre el riesgo de dinamitar el conjunto. Para ello, hay que desarmarlo de todo aquello que lo hace letal, y en este caso resulta evidente que es el lenguaje, y concretamente, lo vulgar en él. Se entiende entonces que algo malsonante no puede hacer proyecto y que es preciso despojarse de lo que suena mal, de lo que molesta por evidenciar miseria y necesidad. Sólo ciertas cosas tienen cabida en el orden.


