Es la segunda vez que intento escribir este artículo. Este comienzo me ha venido esta mañana mientras hacía el café. No sé si es el mejor comienzo para un artículo, o para un texto, dejémoslo en texto, de momento esto no es (no puede ser) un artículo para sustrato.
Es la segunda vez que intento este texto y la primera fue un fracaso. Fue un fracaso, creo, precisamente porque en mi cabeza quería darle ya la forma de artículo (artículo exactamente en el sentido de artículo, objeto de venta) y las ganas de publicarlo pudieron con la calma y prudencia necesarias para escribirlo. Este es un texto ambicioso. O pongámoslo así: es un texto compuesto de muchos textos, de muchas piezas, y para armarlas es preciso hacerlo con mucho cuidado.
Creo que es también un texto oportuno. Ahora mismo me roe la impaciencia por escribirlo rápido y sacármelo de encima. Creo que contiene alguna idea original, y tengo miedo de que alguien tenga la misma idea y me la robe (pero no sería un robo) y entonces todo este esfuerzo no sirva para nada. No sé de qué tengo miedo exactamente. Es muy improbable que alguien tenga justo la misma idea, y menos aún compuesta de las mismas piezas que la mía. La idea nuclear, de acuerdo (la tesis si se quiere), es algo que está ahí fuera, es algo que vemos y sentimos a diario, así que no sería raro que alguien llegase a ella por otros caminos. Supongo que es la ambición de ser el primero, pero no sé si esa ambición casa bien con escribir y con la literatura en general.
El texto, como digo, tiene muchas piezas. En el primer intento fracasé porque no fui capaz de componer un cuadro satisfactorio con esas piezas. O un puzzle: sí, puzzle es tal vez la imagen adecuada en este caso. Como para empezar un puzzle, entonces, quizá lo mejor sea disponer ante mí las piezas y ver cómo atacar el conjunto. Las piezas de mi texto son las siguientes:
- eLa idea de fragmento. Ésta es la idea principal del texto: el fragmento es lo que caracteriza hoy el mundo, su disposición, su comportamiento.
- Yo mismo. Yo soy un personaje de mi texto. En el primer intento hablaba sobre la manía que tenía cuando era pequeño de tener todo ordenado, de modo que si alguien alteraba dicho orden perdía la cabeza. Hablaba en concreto de cierto cajón de videojuegos, en el que éstos debían estar perfectamente colocados, alineados en montones regulares. Había amigos que a veces abrían sin cuidado el cajón y yo me volvía loco; me invadía una ansiedad explosiva; me deprimía profundamente (estas frases las usé así en el primer intento). Decía, además, que no existía ya tal cajón físico, pero que sí seguía existiendo en mi cabeza. Todo ello para ilustrar cómo el mundo últimamente no estaba hecho para mí.
- cMis iamigos. Quizá esos mismos amigos que revolvían mi cajón: hablaba de amigos fluviales que me habían enseñado a ser como ellos. Frente a lo fluvial oponía lo terrestre, es decir: lo flexible vs lo rígido, lo cambiante vs lo estático, etc. Yo, y mi cajón, éramos sin duda terrestres, y debíamos aprender a dejar de serlo. La idea con esto era expresar cómo el mundo de hoy (quizá el mundo en general) está hecho a la medida del cambio, el flujo, el devenir (también palabras del texto original), y cómo me iría mucho mejor si yo también fuese así1.
- Los “períodos de centrifugación” vs los “períodos de centripetación”. En el primer texto tomaba prestados estos conceptos de Mario Levrero y su novela luminosa para explicar la misma oposición del punto 3). En la novela, Levrero los empleaba para hablar de sí mismo y sus relaciones personales: habría períodos de centripetación, atractores de personas, en que éstas parecían no dejarle en paz; y períodos de centrifugación, dispersores, en que todo el mundo le rehuía. Me parecían ideas oportunas para hablar de los ciclos del mundo, y en particular de este último ciclo centrífugo.
- bLa htecnología. Hablaba de la tecnología como una fuerza de centrifugación de primer orden. Como un vector de caos. En concreto, decía que las últimas tecnologías: redes sociales, criptomonedas, inteligencia artificial; habían acelerado un “bucle de refuerzo” que había “roto ya los diques del mundo físico y pasado a determinar hasta sus aspectos más nimios” (aspectos más nimios es una expresión desagradable: hay maneras mucho más sencillas de decir lo mismo; bucle de refuerzo, sin embargo, me gusta). Ello para explicar de dónde venía, en mi opinión, el ciclo centrífugo del punto 4).
- aDe dla mano de esto, quise explicar que este último ciclo se diferenciaba de anteriores ciclos en que internet, de alguna manera, y las tecnologías mencionadas se habían mezclado hasta tal punto con el mundo que eran ya casi indistinguibles. Utilizaba la expresión “rajarse la bolsa de pus”, que creo es adecuada, para hablar de cómo la lógica y funcionamiento de aquéllas se habían vertido en nuestro día a día. Mencionaba, además, el ejemplo de Brace Belden y Liz Franczak en el podcast gua, según el cual la fragmentación característica del reel de Instagram había acabado con las nociones tradicionales de izquierda y derecha (esa fragmentación estaba ahora en el mundo, por tanto todo lo que tuviera pretensión de coherencia ya no tenía sentido, etc.).
Debo, creo, en este punto hacer una pausa porque me estoy perdiendo. Voy disponiendo ante mí las piezas y la imagen del puzzle se difumina; se confunden el todo y las partes. No ayuda, encima, el hecho de que hayan pasado tres o cuatro días desde que empecé este segundo intento. Voy escribiendo por las mañanas, después del café, en los veinte o treinta minutos que tengo antes de salir al trabajo. No escribo por las tardes (las tardes son tierra cenagosa, rica en pereza y miasmas). Es, por tanto, difícil conservar la ilación, la continuidad, la sensación de conjunto.
Ahora, en el trabajo, son las 9.34 y he perdido ya cerca de una hora. Tengo abierto el fichero de catálogo pero no hago nada con él. Me mira juicioso, como reprochándome el haber perdido tanto tiempo. Vago, me dice, sinvergüenza. Abro el correo a ver si se me pasa pero también ahí me entran ganas de escribir. Estoy bajo el influjo de un café doble. Me cuesta mucho concentrarme. Mi cabeza salta de un tema a otro y así es imposible hacer la tarea. Hace un momento he querido enviar un mail a nuestra jefa de legal y notaba cómo el discurso literario se filtraba, insidioso, entre las frases. He colocado una cursiva sospechosa, pero la he borrado. Debo alejarme un rato del ordenador. Me llama mi jefa: remedio instantáneo contra la tontería.
Han pasado más de veinticuatro horas desde el último párrafo. En realidad, han pasado más de veinticuatro horas entre la sexta y la séptima frases de ese párrafo; entre “estoy bajo el influjo…” y “me cuesta mucho…”. Hoy es sábado, tengo veinte minutos antes de cambiarme y salir a clase de tenis. Me encanta jugar al tenis. Ayer jugué al tenis con Nano, y perdí. Hoy debo resarcirme; con suerte ensayaremos un poco el saque y será un poco menos terrible que de costumbre2. Pero debo continuar:
Estaba en el punto 6). El punto 7) podría ser algo así:
- Donald Trump. En el primer intento decía que la manera de conducirse de Donald Trump era justo la del punto 6)a: fragmentaria, imprevisible, caprichosa. Ponía el ejemplo de cierto discurso suyo citado por The Guardian, y explicaba que, a pesar de lo que la gente atribuía a una “supuesta idiotez, analfabetismo, una mente en decadencia”, yo veía más bien la cualidad de fragmento de internet. Sus discursos, más que discursos, más que combinaciones de ideas o frases, parecían tuits; tenían ese estilo característico de las redes sociales o de X. Decía, finalmente, que Donald Trump era el político definitivo de nuestra época: el político centrífugo.
- Otra de las referencias del artículo original era el capítulo número 8 de Doomscroll, el podcast de Joshua Citarella en que éste entrevistaba a Matty Healy, el cantante de The 1975. Me había gustado lo siguiente que había dicho: we must take silly things seriously; y le había dado la vuelta para ilustrar la inversión de papeles de la política y la cultura en nuestro tiempo: we take serious things stupidly (muchas dudas en si utilizar aquí el adverbio stupidly o el original silly). Decía que esto, tomarse lo serio tontamente, estúpidamente, era justo lo que había detrás de esas bromas macabras que circulaban en redes de adolescentes israelíes mofándose del genocidio.
- Sobre la cultura y la política. Quería decir que la cultura y la política habían intercambiado sus papeles; que se había producido, exactamente, un “intercambio neto de papeles” entre ambas, de modo que la política era osada y la cultura aburrida, y no al revés. Ponía los siguientes ejemplos: grupos que “sacaban discos que sonaban a años 80” (pensando especialmente en Nation of Language) o para “congraciarse con el mercado y Tuiter” (pensando en la reseña de Nano del disco de La Paloma) y autores que arrasaban con ”otra novela sobre la guerra civil” (pensando en La península de las casas vacías y la reseña de Burón). Mientras tanto, decía, en política asistíamos a importantes innovaciones formales, como la elección de la nueva presidenta nepalí en Discord o el nombramiento en Albania de una ministra generada por IA.
- Había, sin embargo, notables excepciones a lo anterior. A pesar de una cultura en general “inane, inofensiva”, decía que todavía quedaba quien sí sabía lo que estaba haciendo, “desde Geese a Paul Thomas Anderson”. Citaba en este punto la reseña de Ana Webb del último disco de Geese, Getting killed: “Ya no se trata de la desesperanza generacional (…), sino de una disolución identitaria alimentada por el ritmo frenético, el panorama político internacional y la lógica de internet. (…) Quizás esa sea la única forma de habitar la confusión del mundo contemporáneo: desde su mismo lenguaje.”
- En efecto, quien quisiera hacer hoy trabajo relevante debía ceñirse a la confusión del mundo contemporáneo, lo cual pasaba, decía, por evitar la tentación de la moraleja, de la tesis. Las moralejas y las tesis eran cosa del pasado. Como cantaba Vera Fauna: todo va tan rápido / que ya da igual esto que he escrito. El mundo había saltado por los aires, con lo cual era inútil intentar decir nada del mundo. Por seguir con Levrero, esto era una tentación centrípeta en una época centrífuga.
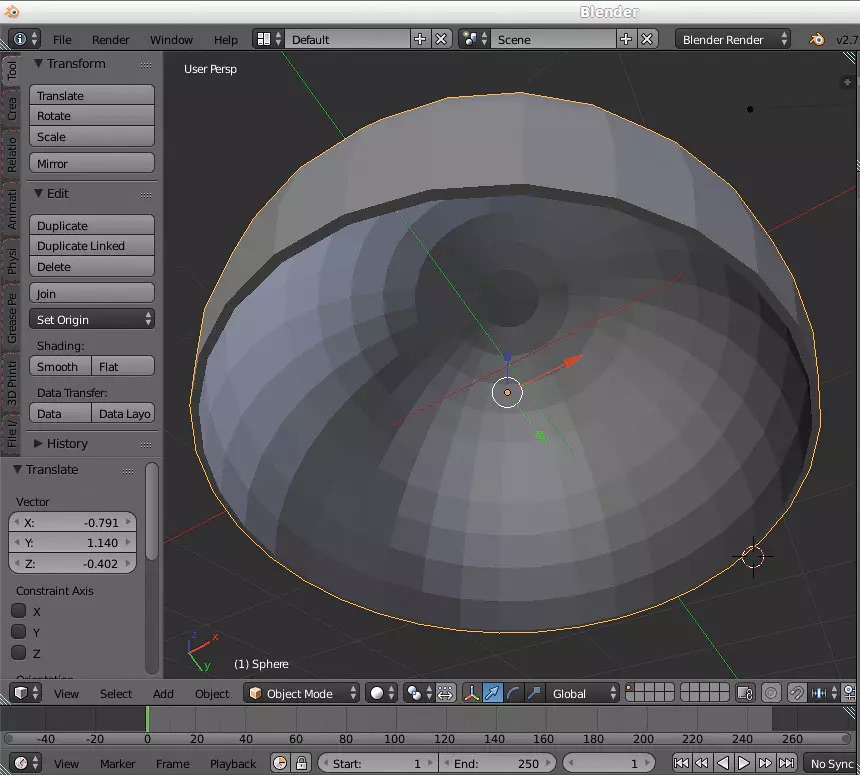
Breve alto en el camino para repasar conceptos. Siempre según yo:
- Centrífugo = disperso / fragmentario / fluvial
- Centrípeto = aglutinador / monolítico / terrestre
- lMás ejemplos de centrifugación. 28 años después es una película centrífuga. Decía, en el primer intento, que era la película del año, por delante de Sirat, Romería e incluso Una batalla tras otra. Hablaba de un “saltar por los aires de trama y forma”; de que todo lo que no fuese eso estaba hoy condenado al fracaso, a la irrelevancia. No abundaré, como no quise abundar en el texto original, de por qué esto es así con esta película, pues ya lo expliqué en su día. Sí mencionaré la nota al pie del editor, que decía que en mi crítica “sobrevolaba la tesis del fragmento como lo-que-está-pasando-en-la-cultura”. Ello enlaza con los puntos 1) y 6), y con la idea, en fin, principal del artículo.
He tenido que venir al baño de la oficina para escribir. Escribir hoy es esto: es nunca tener tiempo; es escribir a trozos, en los márgenes del día. Creo que Miguel Gómez hizo ya un artículo en sustrato sobre el tema. Escribir, en fin, con el ánimo y disposición adecuados, con tiempo suficiente; escribir sin miedo a ser interrumpido en cualquier momento (otra de las profecías de Levrero) es imposible. Es una quimera; un espejismo. Es una ilusión. Es, por seguir con la idea del texto, una ambición centrípeta en un mundo centrífugo.
Pero con el trabajo pasa lo mismo. Mi jefa no entiende que no tiene sentido obligarme a trabajar, a diario, una jornada continua. Una jornada continua en un mundo discontinuo es absurdo. Igual que escribimos a trozos también deberíamos trabajar a trozos. Ya hacemos, por lo demás, la mayoría de las cosas a trozos, y si no pensad en la última vez que tuvisteis tiempo de verdad para lo que sea. Vivimos en un tiempo fragmentado; mi jefa lo achaca al móvil: nos distrae, nos impide concentrarnos. Es, por supuesto, cierto, pero sin el móvil delante el problema persiste. Hemos interiorizado la experiencia fragmentaria del móvil, esto es: de las redes sociales, de internet.
- Una batalla tras otra. Es una gran película, aunque no sea la película del año. A pesar de lo que yo decía era un final “conciliador, convergente, catártico”, está fundamentalmente en línea con lo expuesto en el artículo y con el signo de los tiempos. Es, sin duda, una película contemporánea; una película centrífuga. Lo es gracias a Thomas Pynchon, que escribió la historia original en que se basa (muy libremente) y es un escritor 100% centrífugo; quizá el más centrífugo que tenemos hoy. Decía, en el primer intento, que las historias de Pynchon no tenían catarsis, cierre, sino que eran más como círculos concéntricos que se sucedían hasta el infinito; como “desarrollos fractales” que no conducían a ninguna parte. Y que lo que las hacía tan relevantes, tan actuales, era que es justo así cómo funciona hoy el mundo: como un “vórtice” del que emergen de vez en cuando símbolos, que desaparecen, no obstante, justo en el momento en que empezamos a darles un significado.
He intentado escribir esta mañana, es decir: otras veinticuatro horas después del punto 13). Ha sido imposible. Estoy ansioso, inquieto. Es tal el vendaval de pensamientos que sopla en mi dirección que no me puedo concentrar. Ahora, en la oficina, intento pasar desapercibido, amarrar mi atención con una tarea cualquiera, sencilla. Pero es inútil. Escenarios a cada cual más horrible saltan unos sobre otros, y mi cabeza se agarra a ellos como si fueran verdades reveladas. Me escondo en el baño. Las miradas, las voces e interpelaciones de la gente me molestan. Me causan un malestar real, físico. Siento las cuencas de los ojos como dos pelotas de hierro y un nudo en el pecho no me deja respirar. No he comido. Tengo ganas de llorar. Me gustaría apagarme; regular a voluntad la frecuencia e intensidad de los pensamientos, como un interruptor (un modulador; una pequeña rueda dentada, de plástico, como las de los altavoces en los ordenadores antiguos). Me gustaría dormir de golpe una semana. Un mes. Ahora mismo, el mundo y sus mil millones de demandas son demasiado. No soy capaz de abarcarlos. Y luego está este artículo.
- Kafka y Heisenberg. Aquí fue donde el primer texto colapsó. Intenté hablar del principio de incertidumbre y relacionarlo con todo lo anterior, pero fue demasiado. No sé nada de física, así que quedó una cosa artificial, forzada. Además lo introduje en mitad de un párrafo como si nada, mientras hablaba de otra cosa. Lo que quería decir era que ya Heisenberg había demostrado hacía un siglo que el mundo carecía de cimientos. Que el mundo era en esencia fragmentario, disperso, y que por tanto todo intento por hacer de él otra cosa era fútil. Dije que con él se había esfumado “la esperanza de un Gran Compendio de Todo”. Luego hablé de Kafka, y dije que también por la misma época este otro “experto en círculos concéntricos” había zanjado algunas de sus novelas en mitad de una frase. Trataba, supongo, de hermanar dos fenómenos que discurrían paralelos, pero no lo conseguí.
- Madrid y Coruña. La última pieza del puzzle. No contento con 14), intenté el salto mortal con estas dos ciudades, comparándolas en el eje centrípeto-centrífugo que (ni siquiera) me he inventado. No salió. Si ya lo anterior era forzado esto fue como soltar un pegote de palabras, chof, al final del artículo. El párrafo empezaba, encima, con algo así como “He estado estos días pensando en todo lo anterior…”, en un tono melancólico, cutre, muy de telenovela brisa-de-mar. Lo que venía a decir era que había que vivir en Madrid porque era una ciudad mucho más centrífuga; mucho más fragmentaria, caótica y dispersa, huérfana de puntos de referencia; una “ciudad mutante”, una “ciudad-cubo-de-Rubik” muy acorde, en fin, con los tiempos. Coruña, en cambio, era como un oasis fuera de la realidad, una ilusión, un espejismo de tranquilidad y orden cuya desconexión tan evidente a la larga sólo podía conducir a la psicosis3.
Así que eso es. Éstas son las piezas del puzzle. Es viernes, son las 9.12 de la mañana y estoy escribiendo (otra vez) en la oficina. No puedo pretender nada distinto. Virginia Woolf se equivocaba: no existe la habitación propia. No existe en el mundo real ni existe en mi cabeza. La única forma de hacerlo es ésta: a pedazos; a cachos que decimos en Galicia. El estado de flujo es éste: un flujo intermitente, de aspersor. Si no me gusta es lo que hay. Es la única manera en que (creo) podré de verdad construir un estilo. Tengo que escribir como vivo; como pienso: a la carrera, a trozos, a salto de mata y solapando una cosa con otra, una cosa y la siguiente. He llegado hasta aquí ¿una semana?, ¿diez días? después de la primera frase del artículo: “Es la segunda vez que intento escribir este artículo”. Seguramente no funcione. Seguramente no encajen bien las piezas. Seguramente empezaré a leer y me caeré por el abismo entre los párrafos. Es posible que nunca entregue esto a Nano (aunque me digo, ahora mismo, en el preciso instante en que escribo esta coma, que soy un impostor y un fraude porque claro que se lo voy a entregar a Nano, el ego y la esperanza son demasiado grandes). Este no es, sin embargo, el final. Quedan todavía piezas que no coloqué la primera vez y quiero colocar ahora (para esta expansión utilizaré letras en lugar de números):
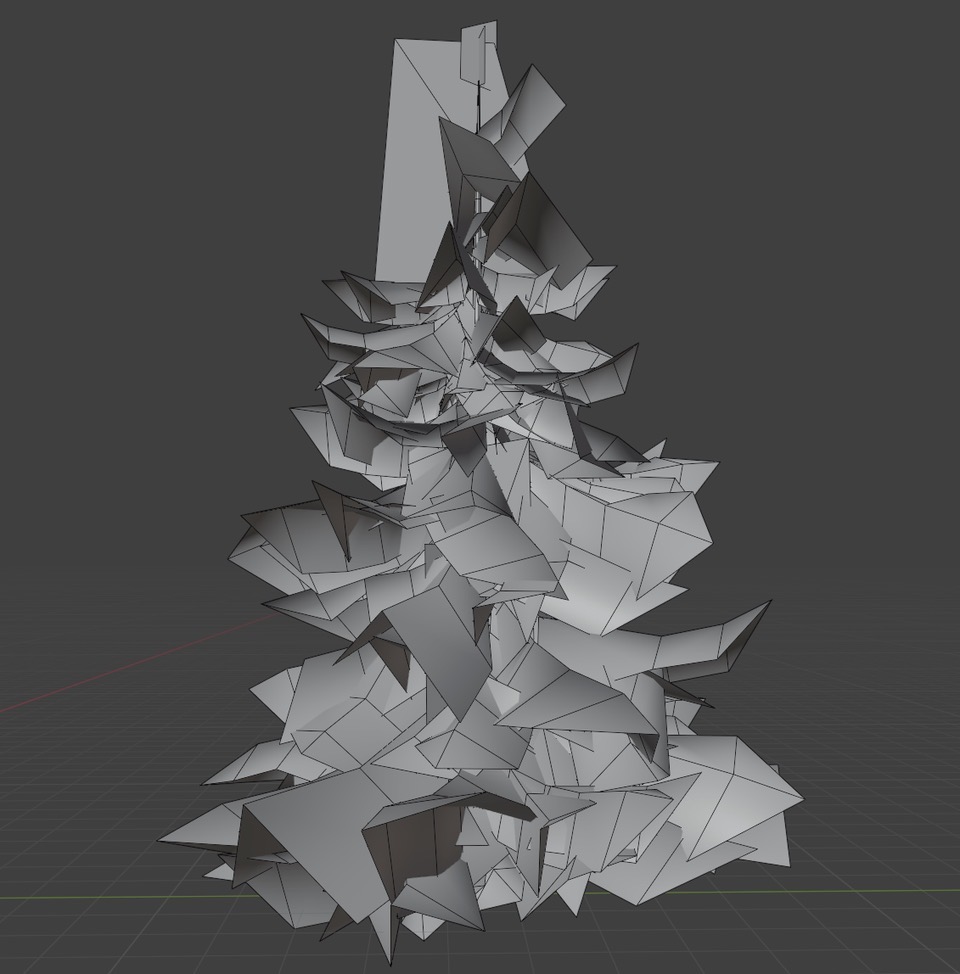
A) Hegel y Schopenhauer. No he leído al primero, y del segundo sólo un libro menor llamado “el arte de vivir la vida” o similar. No conozco bien sus filosofías, sólo de oídas. Pero quería decir que el primero parece, hoy, haber sido derrotado por el segundo. Es sabido el odio que Schopenhauer profesaba a Hegel; cómo habría, por ejemplo, programado sus clases en la universidad para coincidir con las del otro, para robarle así alumnos, atención. La crítica de Schopenhauer (de nuevo, sólo de oídas) a Hegel es que dónde éste veía progreso él veía ciclos; dónde éste una línea recta él un círculo. Schopenhauer desconfiaba de la noción de Historia de Hegel, en tanto que proceso acumulativo, lineal conducente a una apoteosis final, a una catarsis. Pues bien, nuestro mundo de hoy, tan fragmentario y esencialmente anticatártico, parece haberle dado la razón.
B) gEl 11-S. Oh yeah no podía irme de aquí sin hablar del 11-S. Mi idea es que el 11-S es el evento disparador de esta época, un evento innegablemente centrífugo (varias células que operan coordinadas en diferentes países y momentos, sin banderas, ejércitos, declaraciones de guerra) al que siguió, sin embargo, una respuesta muy centrípeta, condenada por ello al fracaso (invasiones clásicas de Irak y Afganistán, fuerzas regulares, organizadas, etc.).
C) jLa guerra de drones. La guerra en 2025 es ya centrífuga; es fragmentaria, fluvial, dispersa. Como decía en 5)b la tecnología es una fuerza de centrifugación de primer orden, y las tecnologías del 25 lo son especialmente. Los drones, como explican los informes del Institute for the Study of War sobre Ucrania, han obligado a reducir y dispersar las unidades de infantería, pues unidades más pequeñas, a lo sumo de 4 o 5 hombres, son más flexibles y difíciles de localizar que los grandes grupos. Como curiosidad, Palantir es una de las compañías detrás de este nuevo estilo de guerra4, con grandes inversiones en “navegación visual (V-NAV) para operaciones sin GPS” (según Google). Y Peter Thiel, su fundador, al mismo tiempo uno de los principales y más reconocidos impulsores de Facebook en sus inicios.
D) kSustrato. Sustrato es fragmento puro. Abro Instagram y lo primero que veo es éste mensaje de uno de los últimos posts: “Esto era sólo un fragmento. No te quedes en la superficie. Encuentra el artículo completo en el link de la bio o en sustrato.io”. Sólo un fragmento. ¿Cómo que sólo un fragmento? El fragmento lo es todo. Si hacemos caso de Heisenberg, bajo la superficie sólo habrá todavía más fragmentos. O como canta la voz de la IA en Headache: behind everything, there is some other thing forever. Quizás todo sea una gran estrategia de Nano, a fin de cuentas uno de los amigos fluviales de los que hablaba en el punto 3)c.
E) Sustrato. Pero sustrato quizás sí es monolítico, aglutinador, centrípeto. Su agenda cultural, por ejemplo, es esencialmente aglutinadora: viene precisamente a atraer toda la masa dispersa de eventos que sobreviven a duras penas en internet, a la intemperie. Quizás sea centrípeto en el sentido del internet que viene: frente a lo disperso lo agregado; frente a lo masivo lo íntimo; frente a lo expreso lo tácito, etc.
F) fThe dark forest of the internet theory; Yancey Strickler. Topé con esto hace tiempo y sólo ahora he visto la manera de encajarlo en el puzzle (encajar es un decir: no estoy seguro de haber encajado nada en este artículo). Yancey postula que el internet que viene es uno fundamentalmente distinto del que tenemos hoy. Un internet, como decía, pequeño, íntimo, discreto, tácito. Él lo llama post-naive. Es un internet que sobrevive a base de pequeñas células dispersas, aisladas, en que sus miembros, bajo el paraguas de un curador o gatekeeper, recuperan la originalidad y honestidad desaparecidas del gran bosque oscuro, amenazante que tenemos hoy (sustrato podría ser una de esas células). Es, por lo tanto, un internet fragmentario en esencia, pero a un tiempo atractor, aglutinador. Es centrípeto y es centrífugo. Es, quizá, la única respuesta posible a un modelo que se decía agregador y acabó por ser justo lo contrario.
G) El mundo que viene. Quizá la multipolaridad de que tanto se habla hoy y que vemos brotar ante nuestros ojos, en tiempo real, no es sino la traslación del punto e) al mundo físico5. Ambos, como decía en 6)d, se han hecho ya casi indistinguibles, así que no es impensable que un sistema replique los procesos del otro. Igual que internet intentó ser global y acabó por ser fragmentario, quizás también el mundo haya acabado por derribar los puentes que quiso tender en un principio. La diferencia, sin embargo, es que mientras en internet el paso de una era a otra puede, a priori, ser pacífico (si bien internet no lleva tanto tiempo con nosotros como para juzgar estos cambios con perspectiva), en el mundo real difícilmente lo es. Quizá la clave resida en el vector de esa violencia; en si esa violencia que, en este punto, parece ya inevitable, será horizontal o será vertical.
Hemos llegado hasta aquí, a este parche abrupto (incontenibles ganas de una onomatopeya: chop, plof, o más bien zup, crash, pom). He llegado yo, pues tú, lector, no existes todavía. He llegado yo con mucho esfuerzo (en este mismo momento, mientras escribo estas líneas, varios amigos remontan cierta explanada en Gredos; quizá ahora mismo estén estirados sobre el rocaje, en alguna trepadera; quizá caminen tan sólo, alegremente, por el monte cubiertos por una lluvia fina, y huelan tal vez el aroma de las flores, del laurel o alguna otra que allá crezca pues no tengo la menor idea de botánica: bien, no creo que el suyo haya sido un esfuerzo mayor que el mío) y ahora miro en todas direcciones y no veo nada. Sigo con las mismas dudas que al principio; no sé terminar este puzzle. El problema de este puzzle es que es uno inventado; uno inventado por mí, y soy yo quien debe resolverlo. Las piezas de este puzzle no son piezas fijas, son en sí mismas cambiantes, tienen bordes y relieves maleables y pueden encajar ora con unas ora con otras. El puzzle no es un rectángulo: es un círculo. El puzzle, tal vez, soy yo. No sé si nada de lo que he dicho tiene sentido. A menudo, mientras lo iba escribiendo, he pensado que no es más que una impenetrable teoría de la conspiración, que tales conexiones no existen y que es mi cabeza la que las ha puesto ahí. Por supuesto, puedo decir que 1)e encaja con f)f y todo queda muy bellamente cerrado; o que b)g encaja con 5)h; o que 3)i encaja con c)j y d)k y 12)l y 13) hacen una dupla armoniosa; puedo decir todo eso y todo lo contrario, y no por ello será más o menos cierto. Escribir es, en fin, un impenetrable ejercicio de conspiración. Es ver el hilo invisible que une las cosas, y tratar de seguirlo; y no sólo seguirlo sino mostrarlo a los demás y que esa demostración sea bonita, coherente, meritoria. No creo que esto sea una demostración de ningún tipo (ni por supuesto bonita, coherente o meritoria) porque el hilo no existe. Si acaso lo único que he mostrado ha sido el interior de mi cabeza, un interior no particularmente original o interesante. El interior de mi cabeza es igual que el interior de tantas otras cabezas (pienso en Headache: there are 100 trillion synapses in our brains): las mismas reacciones químicas y procesos eléctricos; las mismas emociones y miedos; los mismos prejuicios, etc, etc. Mi cabeza es todo lo que tengo, y quizá la verdadera ambición consista en comprender la propia cabeza y actuar en consecuencia (pero no sé si la cabeza puede abarcarse a sí misma; es posible, en fin, que la psicosis sea inevitable). Yo no la comprendo, todavía, y no sé si llegaré a comprenderla. Solía pensar que era una cabeza centrífuga (dispersa / fragmentaria / fluvial), y que de ahí surgía mi absoluta necesidad porque el mundo a mi alrededor fuese centrípeto; porque todo, como el cajón de videojuegos, tuviese un orden, un sitio, un momento. Ahora no estoy seguro. Ahora pienso que puede ser a ratos centrípeta y centrífuga, a ratos fluvial y terrestre, o que no es ni una cosa ni otra y no tiene, en fin, sentido hablar en estos términos (por lo demás, este ejercicio de revelado no sirve ni ayuda en nada; no añade a mi conocimiento previo, que es cero; o si lo hace no contribuye a que yo pueda cambiar o pensar distinto o escribir mejor o peor o cerrar de alguna manera este capítulo; no hay, en efecto, catarsis). Han pasado ya unos once o doce días desde que empecé a escribir esto (soy, por tanto, un escritor lento, dubitativo; desde luego un escritor fragmentario), y podría seguir escribiendo otros once o doce más. Pero no me apetece. Estoy escribiendo en círculos. Voy a cortar este artículo en mitad de esta
---
1Bego. Meto esta pieza en el medio porque me da la gana. No es, en realidad, una de las piezas del puzzle o el texto original, así que este no es su sitio. Obvie el lector esta menudencia. La coloco aquí, además, después de haber escrito el resto del artículo (esto es, por tanto, lo último que he escrito), pero releyéndolo ahora creo que es donde debe ir. Si mis amigos fluviales me enseñaron a ser como ellos, Bego ha sido como el mar batiendo la roca. Su influencia en mi desarrollo psíquico es fundamental. Bego me ha hecho no sólo más fluvial, sino menos irascible, ansioso; más seguro de mí mismo. Ella es, tal vez, la causa primera de este análisis.
2No hemos ensayado el saque. Ya es domingo. Ayer tuve que cortar la escritura porque habíamos quedado. Era Tapapiés y fuimos a tomar unas tapas. La calle estaba llena de gente; el barrio cercado por extraños de todas partes. Mucha gente que venía por primera vez a Lavapiés, o que sólo venía a Lavapiés por Tapapiés, como quien va de viaje. Mucho pijo, mucho flequillo ondulante, patilla, camisa polera. Caminaban por la calle fascinados, como si estuvieran en otro planeta. En fin. Sobre el tenis: fue una buena clase. Contento especialmente con el revés. Final, sin embargo, agridulce pues estrellé una volea contra la red en un punto clave. En vez de golpear la bola con la cara de la raqueta mirando hacia delante, hacia afuera, la golpeé con la cara mirando hacia abajo y se fue, claro, contra la red, sin remedio (pregunta al lector: ¿debería mantener ese “mirando”?, ¿no queda una frase demasiado larga?, ¿no se asfixia uno por el camino?). Frustración, rabia. No me resarcí como quería pero la clase fue satisfactoria. Ahora tengo agujetas sobre todo en piernas y antebrazos. Me gusta la sensación.
3Es posible que el paso de Coruña a Madrid, esa eclosión, esa salida del nido al mundo real sea algo parecido a lo que cuenta, en el fondo, 28 años después.
4Por lo demás, la guerra de Ucrania es y no es una guerra. También en este sentido es ambigua, dispersa. No media todavía una declaración formal de guerra de Rusia, que la sigue calificando de “operación militar especial”, lo cual implica, entre otras cosas, que no puede proceder a una movilización general de la población, como suele ser habitual (y necesario) en estos casos.
5Con la salvedad de que lo que decía antes eran células pequeñas y discretas, son en este caso monstruos gigantescos y feroces.


